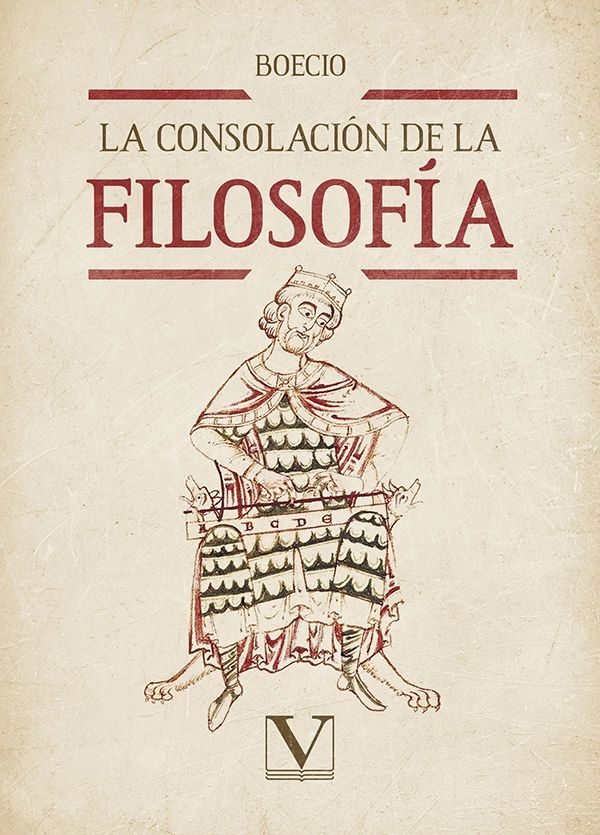Hablar de eternidad suele generar, en el mejor de los casos, asombro; y en el peor, indiferencia o rechazo. Para muchos, incluso entre creyentes, el concepto de «vida eterna» puede parecer lejano, vago o poco atractivo. Parte del problema es que solemos imaginar la eternidad con categorías equivocadas: como un tiempo muy largo, como una repetición sin fin o, peor aún, como una existencia aburrida en un cielo estático lleno de nubes y arpas. Nada más lejos de la verdad cristiana.
La eternidad no es una extensión infinita del tiempo. No es «más tiempo», sino otro modo de ser. Ya lo decía Boecio, filósofo cristiano del siglo VI:
La eternidad es la posesión total, simultánea y perfecta de una vida sin fin
Santo Tomás de Aquino retoma esta idea para explicar que Dios no «espera» como nosotros, no avanza en secuencias, no recuerda ni anticipa: simplemente es.! En Él no hay antes ni después, sino un eterno presente. Y como somos creados imagen suya, nuestro destino último no puede ser simplemente «seguir existiendo», sino alcanzar esa misma plenitud de ser, sin falta, sin deterioro, sin vacio. La eternidad es, por tanto, la plenitud absoluta, el estado donde no hay pérdida, ni error, ni separación, sino comunión perfecta con la Verdad y el Amor. Quien no cree en la eternidad suele imaginar la muerte como un apagón definitivo, una disolución, una pausa sin retorno. En mi etapa de ateísmo, lo confieso, pensaba así. Aunque paradójicamente, esa negación de la eternidad me producía una inquietud tremenda. Decía que no creía, pero me molestaba no poder trascender. Como decía un autor secular: «Si no puedes set inmortal, entonces escribe algo digno de leerse o haz algo digno de escribirse.» Ese afán de dejar huella, de hacer algo grande antes del final, era -aunque no lo supiera una
prueba de que mi alma se resistía a aceptar lo efímero como destino
Boecio, La consolación de la filosofia, v, 6
Contra el Tiempo: La Batalla por la Eternidad. Toro, William