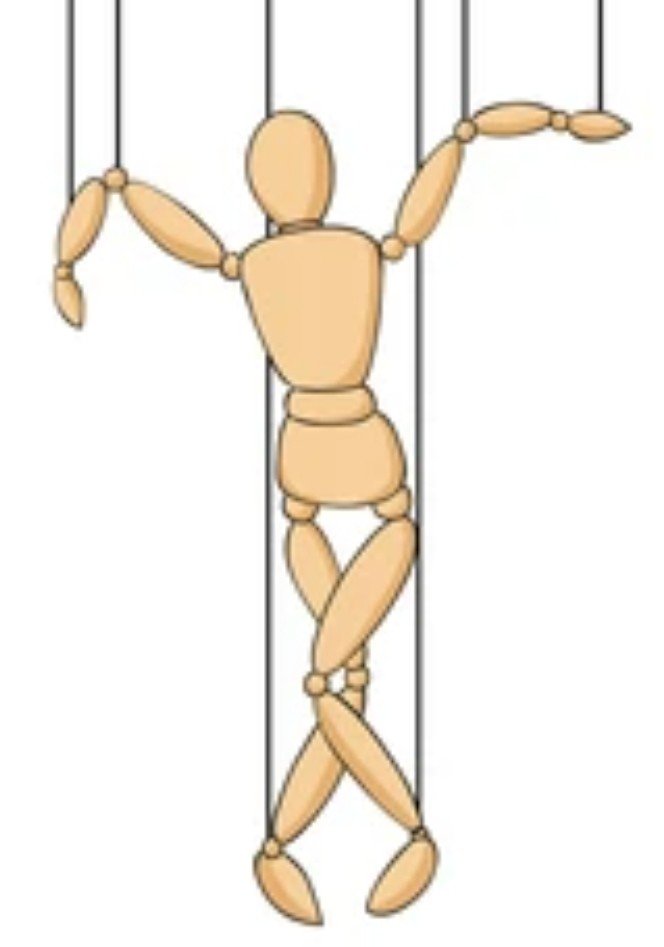La historia tiene infinidad de casos para mostrar sobre el rol activo del intelectual —aun en sus formas premodernas— en relación con el poder político: desde la experiencia de Platón con Dionisio en Siracusa hasta el servicio que Lord Keynes prestó a la alta Administración británica; desde las relaciones de Aristóteles con Alejandro Magno hasta el rol de Milton Friedman en los gobiernos chileno, norteamericano y británico; desde la experiencia de Séneca como mentor de Nerón hasta el «trust de cerebros» que dirigió las políticas de Roosevelt; desde el vínculo de Maquiavelo con los Médici hasta las relaciones de Ernesto Laclau con los Kirchner y otros mandatarios del llamado «Socialismo del Siglo XXI».
A un nivel metapolítico se puede pensar algo similar: desde la relación de los Padres Fundadores de los Estados Unidos con los fundamentos de esta nación hasta la relación entre los escritos de Lenin con los distintos esfuerzos por legitimar el orden comunista en la Unión Soviética. Más acá en el tiempo, piénsese en los intelectuales que actualmente prestan sus servicios a los distintos organismos internacionales procurando, paulatinamente, legitimar el ideal de la «gobernanza mundial». Así pues, suponer que la función del intelectual se reduce a la crítica y la deslegitimación carece de sustento y parece ser más bien la imagen idealizada que ciertos intelectuales (poco críticos, por cierto) construyen sobre sí mismos.
*Me refiero a Rexford Tugwell, Adolf Berle, Raymond Moley, entre otros, que integraron y destacaron en aquello que se denominó el brain trust de Roosevelt. Al respecto, ver el capítulo IV de James Smith, Intermediarios de ideas. Los «grupos expertos» (Think Tanks) y el surgimiento de la nueva elite política (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1994).